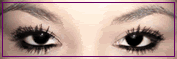Hoy todo es completamente paternalista, protector y abrazador, tenemos una ansia enorme de corregir años y años de errores y omisiones y buscamos insertar en las nuevas generaciones un chip de libertad, ese que tanto deseamos nosotros para cuando tuviéramos 30.
Cuando yo crecí, me tocó otra cosa: mi casa era lidereada por una mamá muy entrona (mi padre murió cuando yo tenía 7 años), que tenía que trabajar mucho para sacarme adelante -con un horario de 8 a 2 y de 4 a 7 para ser exacta-. Siempre tuvo el apoyo de mis abuelos y mis tíos, pero somos una familia pequeña de adultos en su mayoría.
La televisión tomaba parte activa como segunda educadora, y aún así me jacto al decir que era una niña que sabía perfectamente cuáles eran mis obligaciones: al llegar de la escuela sabía que tenía que quitarme el uniforme, comer, hacer la tarea y, después de eso, era ejercer eso a lo que yo llamaba mi libertad.
Podía ver la tele, jugar, dormirme, limpiar o lo que se me hinchara la gana. Desde los 8 años dejé de tener el dedo acusador encima de mí y nunca fui de esas a las que les tenían que andar picando la cola con las calificaciones o los quehaceres.
Era muy feliz, pese a las situaciones familiares que vivía. Mi libertad se traducía en ver la Niñera mientras comía papitas con sabor a bbq.
Así eran mis días.
Me la pasaba dibujando, escribiendo, tejiendo historias con mis Barbie's o jugando a matar patos en el Nintendo.
Mis amigos venían a mi casa casi a diario, nos dábamos carrilla, nos empujábamos jugando futbeis o simplemente nos hacíamos bromas pasadas de lanza. Todos lo aguantábamos. Fue nuestro proceso de crecimiento; en el fondo entendíamos que la carrilla no era más que un montón de palabras estúpidas que no nos quitaban el sueño.
Recuerdo de manera muy precisa que en cuarto de primaria supe lo que era el cáncer. Recuerdo también que me marcó. Recuerdo también que conocí palabras como embolia, trombosis, fibroma, neumonía, que tanta mella hicieron en mi familia.
Lo superaron. Lo superé con todo y mi escasa edad con el apoyo de mi familia.
Siendo niños comunes y corrientes carecíamos de algo que, a medida que he crecido, he notado cada vez más marcado en las nuevas generaciones: la médula de la maldad per se.
Los chamacos fuimos, son y serán crueles por naturaleza; a veces existía la intención tácita de castrar al otro y algunas veces solo decíamos cosas que -sin querer queriendo diría el Chavo del 8-, terminaban por herir a los demás.
Pero nos reponíamos. Y rápido. Quiero pensar que se debía a que teníamos una mayor resistencia emocional, un umbral de dolor más alto.
No crecí ni de pedo en una generación exenta de divorcios, padres solteros, drogas, descuido, vaya, de malas decisiones en general. Igual dolía en el 89 que falleciera tu papá que en el 2014. La niñez que tuve fué golpeada más no arrancada de raíz. Y así tengo muchísimos ejemplos de amigos, conocidos, familiares.
Hoy veo las cosas diferentes.
Los niños juegan a ser adultos, opinando y compartiendo cosas sobre política, religión, drogas o aborto, mientras que los padres tratan de quitarse 15 años de encima actuando como mocosos irresponsables y dispersos, con ese slogan mamón de "sé amigo de tus hijos'".
La sociedad está tratando de reparar años de omisiones cambiando los papeles, protegiendo en exceso, dándole un peso a la juventud que no está preparada para soportar, puesto que han sido criados como verdaderos muñecos de cristal, unos muñecos a los que la carrilla los orilla a ir con psicólogo (no confundir con los verdaderos problemas emocionales), impedidos de jugar con tierra y ensuciarse, que son felices encerrados con su PSP4, tablets o teléfonos inteligentes (desgraciadamente, más inteligentes que muchos de nosotros).
Me puse a pensar en todo esto a raíz de un post que difundió un contacto en Facebook. Les cuento de que fué:
Ésta persona, profesionista, casado (a) con hijos, centrado (a), con una vida normal y tranquila (al menos es lo que predica), le tomó una fotografía a un muchacho con una discapacidad, -muy conocido en ésta comarca por platicar en exceso y pedirte 5 pesos para una soda- que tiene la misma edad que nosotros.
En la fotografía, este aberrante ser se tomó el tiempo de sacar sus dotes frustrados de diseñador (a) y le colocó leyendas que, textuales, decían: '1000% puñetero', 'dame una lana o te filereo', 'dime mongolito, mi reyna'.
Me pareció tan detestable.
Y fué ahí, cuando después de varios comentarios de mi parte (entre ellos recalcando la poca sensibilidad/madre al difundir semejante estupidez), caí en cuenta de lo siguiente:
¿Cómo podemos esperar que los niños o jóvenes sean sensibles y respetuosos si, nosotros como adultos, tenemos actitudes tan ridículas y dolosas?.
¿Con qué calidad moral enjuiciamos el bullying si a diario somos parte activa del mismo?.
Somos una sociedad hipócrita.
En realidad poco nos importa corregir o acabar con esa necesidad pinche de infringir dolor (esa necesidad que en pleno siglo XXI es totalmente arcaica); lo único que hacemos es solapar a nuestras conciencias, esas llenas de rencor contra quiensabequienes.
Es una especie de payback. Un 'a mi me lo hicieron, ahora que puedo que se chinguen'.
La autoridad se salió de las manos. Los maestros ya no la tienen, (en su mayoría) carecen de libertad de cátedra, no forman valores, vamos, no pueden ni siquiera reprobar al alumno cuando así lo amerite.
Los padres son tratados como estúpidos por los hijos, carecen de voz a la hora de formar conciencias, dejan en manos de cualquiera la educación que, se supone, deben inculcar (la internet es más peligrosa que la televisión, por ejemplo, en las manos incorrectas).
Los niños, entonces, ya no son culeros, han sido catalogados con un sinfín de adjetivos que los alejan cada vez más de su realidad.
Hemos criado a una horda de pequeños Mussolini's que creen tener absoluta autoridad por el solo hecho de estar. Son niños que exigen ropa Abercrombie. Son niños que usan smarthphones a los 4 años. Son niños con problemas de adultos: depresión, preocupados por el dinero, por el status quo.
Y los adultos nos hacemos ojos de hormiga, delegando responsabilidades ya no a la televisión, sino a cualquier distractor que se atraviese, echándole la culpa a miles de cosas de nuestras carencias.
Desdeñamos cualquier a cualquier persona que ose en interferir con lo que nosotros consideramos educar (aunque tengan la razón).
Los adultos jóvenes de hoy crecimos en una generación donde el remordimiento y la expiación eran totalmente necesarias. Hoy prestamos suma atención a que las juventudes no sufran como nosotros, no sean regañados como nosotros, tengan lo que no tuvimos (después de todo no queremos otra generación X), pero de manera habilidosa y convenenciera no prestamos atención al fondo de la olla.
No queremos ver el error, que está en nosotros mismos. Padres de familia que no pueden educar ni crear conciencia porque en el fondo no hemos dejado de ser unos adolescentes crueles y pendejos. Ahí es donde perdemos la batalla, donde nos lavamos las manos.
Es un gran poder el que tenemos y debemos usarlo correctamente. Tengas hijos o no los valores son universales, y siempre habrá momentos donde tengamos (aunque no nos guste) que hacerla de educador ajeno.
No es una tarea fácil, se tiene que ir aprendiendo sobre la marcha.
Los niños no son de cristal, hay que dejarlos crecer, equivocarse y sobre todo, enseñarles que un perdón no debe ser considerado debilidad.
Como adultos, no debemos tener esas regresiones patéticas en donde busquemos, a toda costa, que nos vean como alguien cool y desenfadado, un cuate, esa persona prendida que siempre dice que sí. Those times are gone. Para eso tenemos -espero- amigos, sí, amigos, no hijos.
Si queremos predicar empecemos por nosotros mismos, erradicando esa pinche necesidad de menospreciar al más débil, de humillar por medio del insulto más vil y rastrero. Caigamos en cuenta que no podemos seguir solapando nuestras propias conductas y que nuestra crueldad chinga cada vez más, independientemente que vaya acompañado de un 'no quiero que te enojes pero....'.
Seamos ejemplo y así quizá, solo quizá, no tengamos que conformarnos con ser el amigo cool de nuestros hijos, sino lo que ellos verdaderamente necesitan: unos padres que puedan respetar.






 Twitpic's
Twitpic's